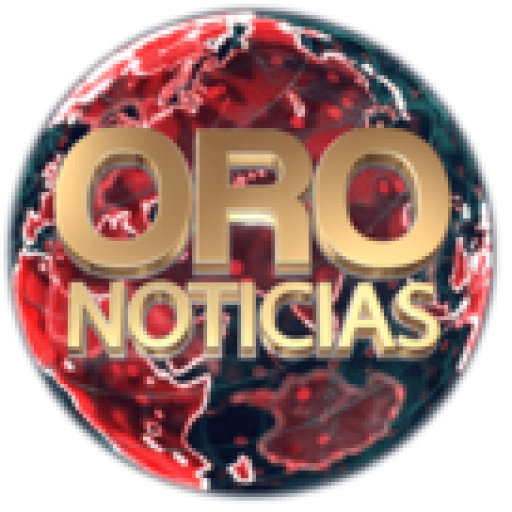El Tratado Global de Plásticos, considerado uno de los acuerdos ambientales más importantes de la década, entra en su fase decisiva con fuertes debates sobre prohibiciones, topes de producción, químicos de preocupación y mecanismos de financiamiento.
Colombia, junto con Perú, presentó una propuesta clave: permitir que, en caso de no haber consenso, el tratado pueda adoptarse mediante votación calificada. Una medida que busca evitar bloqueos en las negociaciones, pero que también obliga a evaluar con cautela los alcances reales y la conveniencia del texto final para el país.
El riesgo de un tratado sin bases económicas
Expertos advierten que un acuerdo diseñado únicamente desde el activismo, sin respaldo económico y mecanismos claros de implementación, puede resultar más perjudicial que no tener tratado. Entre los riesgos señalados están la inaplicabilidad de metas por falta de capacidades tecnológicas y de mercado, la erosión de credibilidad internacional ante compromisos incumplidos y la desviación de recursos hacia formalidades sin impacto ambiental real.
“La experiencia de otros acuerdos multilaterales muestra que un texto políticamente correcto pero económicamente impracticable termina retrasando soluciones más eficaces”, advirtió Armando Russi, gerente de sostenibilidad y asuntos públicos de AJE Colombia y presidente de la Cámara Internacional de Negocios Climáticos (CINC).
Topes a la producción: una medida polémica
Una de las discusiones más álgidas gira en torno a la propuesta de establecer límites globales a la producción de plástico virgen. Aunque es vista como una medida ambiciosa, para Colombia podría traer efectos adversos:
- Restricción de insumos esenciales para sectores exportadores como alimentos, flores y farmacéuticos.
- Beneficios desproporcionados para grandes productores con mayor poder de negociación.
- Riesgo de deslocalización de la industria hacia países fuera del tratado, con pérdida de inversión y empleo.
Colombia, entre el pragmatismo y la ambición
Analistas coinciden en que Colombia tiene la oportunidad de posicionarse como un actor que impulse un tratado ambicioso pero viable, con reglas claras, incentivos económicos, metas verificables y mecanismos de financiamiento accesibles, especialmente para pymes y cadenas exportadoras.
El desafío está en garantizar un marco que combine innovación, competitividad y sostenibilidad, acompañado de una gobernanza sólida y sistemas de trazabilidad creíbles que eviten prácticas de greenwashing.
Lecciones de rondas previas
Las negociaciones en Nairobi, Ottawa y Busan dejaron en evidencia patrones que hoy se repiten en Ginebra: expectativas políticas que superan la capacidad técnica, bloques de negociación enfrentados (Unión Europea y países de alto compromiso ambiental frente a productores de petróleo y petroquímicos como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia) y borradores que, en busca de consenso, diluyen puntos esenciales.
Para Russi, la fortaleza del tratado no dependerá de la cantidad de compromisos, sino de la calidad y viabilidad de sus mecanismos.